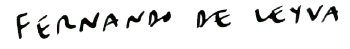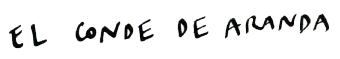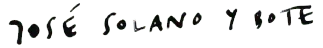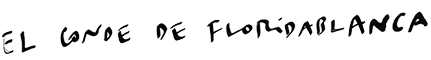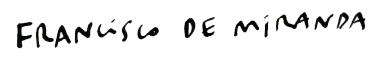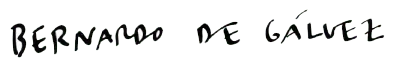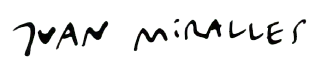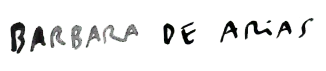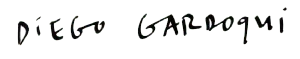![[object Object]](/assets/images/5ee1fc131fc1385cf3c5d6a3_08_acontecimientos-600w.webp)
![[object Object]](/assets/images/5ee1fc131fc1385cf3c5d6a3_08_acontecimientos-600w.webp)
En la mesa de un gran hotel de estilo regionalista, en una ciudad del sur español zurcida por el calor y por el río, se posa la tarjeta de visita del actual conde de Gálvez. Alcurnia nobiliaria acotada en un rectángulo de cartulina para este siglo xxi que va consumiendo sus décadas. La anterior centuria ya apenas se divisa con ojos de halcón. Se agiganta la lejanía con recios hombres de otros tiempos y la nostalgia de épocas no vividas. Los títulos nobiliarios siguen procurando un marco mental pictórico (uniformes, galones, prosodias, rectitudes, solemnidades) desdibujado de inmediato a la vista de la estética funcional de este moderno conde: traje, corbata y complementos tecnológicos de uso diario, móvil de última generación y así.
Así llega y así se nos presenta, cordial y dubitativo, Pedro Alarcón de la Lastra y Romero, el vigente destinatario del título que el rey Carlos III concedió a Bernardo de Gálvez tras su arrojada, estratégica y definitiva intervención en la Guerra de la Independencia de las Trece Colonias norteamericanas, levantadas en armas contra Londres años antes, pero, oficialmente, desde el verano de 1776. Un título que contiene la hazaña como modo de vida, la hazaña como un compromiso anotado en la agenda semanal.
Estuvo aquel gestor y soldado dieciochesco —gobernador en Nueva Orleans, virrey en la Nueva España— curtido por la disciplina castrense desde el final de la infancia; fue súbdito de la corona, pero, también, súbdito de su arrebatado natural: «Nuestros enemigos ignoro los días o meses que tardaremos en encontrarlos. Irnos a Chihuahua con el sonrojo de haber gastado tiempo y dinero sin hacer nada no es para quien tiene vergüenza, ni esta ignominia se acomoda a mi modo de pensar. Me iré solo si no hubiese quien me acompañe.
Yo llevaré una cabellera para Chihuahua o pagaré con mi vida el pan que he comido al Rey», les dijo a sus soldados cuando, en una dramática misión por los desiertos tejanos, defendía, como joven comandante de las armas de Nueva Vizcaya, las aisladas posiciones españolas.
Temerario, novelesco, audaz, acertado en decisiones imposibles, en él, como en otros escogidos, se subraya la intensidad de la vida con la rima de Bécquer:
Al brillar un relámpago nacemos > y aún dura su fulgor cuando morimos; > ¡tan corto es el vivir!
Entre aquel Gálvez y su vigente heredero —un empresario de buenas maneras y fiel admirador de su antecesor—, el condado compendia el abismo de dos largos siglos en la Historia española. Desde la parsimonia y el confort de estos días, en los que se exige una vida blindada a los sobresaltos, hasta retroceder a uno de los bordes norteamericanos del Imperio, en aquellos otros años en los que Bernardo nutría de pobladores peninsulares o isleños las provincias españolas de los actuales Estados Unidos; desde el oeste del Misisipí hasta alcanzar el Pacífico, con los ingentes pasajes embarcándose por los puertos andaluces —puertos con la mirada fijada en América— hacia el destino mexicano de Veracruz, al fin a la vista tras casi tres meses de azarosa travesía.
Pedro Alarcón de la Lastra y Romero, nombrado en 2018 alcalde honorario de Baton Rouge, capital del actual estado de Luisiana y enclave principal de la sucesión de conquistas estratégicas del militar malagueño, quiso recorrer entonces los lugares de la legendaria marcha con la que Gálvez logró la gesta de controlar, con fines defensivos y de conquista, el curso del Misisipí. El actual conde de Gálvez empleó varios días en completar en automóvil la histórica marcha galveciana, los distintos puestos significativos del golfo de México. Las sucesivas tomas de Natchez, Manchac, La Mobila, Pensacola... pusieron el gran río norteamericano al servicio de los revolucionarios. Hoy, la naturaleza y las penalidades que sufrió el variopinto ejército de Bernardo de Gálvez, con su líder al frente, se ocultan tras los miles de millas de enormes autopistas interestatales que conectan estados de la Unión entonces inexistentes (Alabama, Misisipí, Texas, Luisiana), tierras de pasado innegablemente hispánico.
Este nuevo conde de Gálvez apura una taza recién servida por el camarero del hotel, antes de evaluar la distancia que separan los siglos y el peso histórico de Bernardo. «Lo que él hizo resulta irrepetible», dice con aplomo. Palabras que referidas a un militar nos llevan a aquel otro dictum napoleónico, «Mi hijo no puede reemplazarme. Ni siquiera yo podría reemplazarme. Soy hijo de las circunstancias».
El condado de Gálvez es, hoy en día, un símbolo de sólida distinción, un título con cotización social que, sin embargo, hasta finales de los años sesenta del siglo XX permanecía en desuso. Luis Alarcón de la Lastra, el abuelo del vigente conde, lo rehabilitó en 1968, al igual que el marquesado de Rende, otra distinción olvidada. Lo hacía con la intención de proporcionar un reparto parejo de su legado entre las generaciones venideras.
Fruto del momento, se intuyó que el marquesado de Rende tendría más lustre que el condado de Gálvez. Pero, en esta última década, ha reverdecido la nombradía del militar español. Primero, tímidamente y, luego, con creciente difusión en foros y medios de comunicación, gracias al gentil e inagotable esfuerzo de civiles de uno y otro lado del Atlántico, indistintamente. Españoles de aquí y norteamericanos de allá o norteamericanos de aquí y españoles de allá que, con una constancia de granito y un apasionamiento romántico, han acabado arrostrando a instituciones y compañías empresariales de referencia, para proceder al encumbramiento de Gálvez como la más insigne y valiosa figura histórica con la que cimentar una saludable relación entre España y Estados Unidos. Especialmente significativo es el esfuerzo de Iberdrola que, entre los años 2016 y 2019, ha desarrollado un programa de exposiciones y publicaciones para que la contribución de España en la Revolución Norteamericana sea comprendida y valorada. La muestra Recovered Memories/Memorias Recobradas, exhibida en Nueva Orleans y Washington D.C., y su esmerado catálogo son un fruto notable de este empeño con vocación estatal.
Según Carmen de Reparaz —pionera de los estudios que, hacia mitad de los años ochenta, se concentraron en su necesario libro Yo solo: Bernardo de Gálvez y la toma de Panzacola en 1781: una contribución española a la independencia de los Estados Unidos—, este, como cualquier otro hombre que desborde el pasado, no puede asimilarse a un paraguas que se olvida en el parque y, transcurrido un tiempo, se pasa a buscar con la esperanza de que todavía siga allí. Los héroes, explicó Emerson en Hombres Representativos, son aquellos que amplían la dimensión de lo humano, hacen más rica y sensible la experiencia de vivir y ensanchan la intensidad de la existencia. Es obligación de los vivos que, por su bien, no desaparezcan del presente.
Resulta necesario hablar de nuestra última década porque, en 2010, un investigador malagueño, Manuel Olmedo Checa, publicó los resultados de un prolongado trabajo en el Archivo Nacional de Indias de Sevilla y en los Archivos Nacionales norteamericanos (NARA): documentos de 1783 probaban que el Congreso Continental de los nacientes Estados Unidos había asumido ese año el compromiso de honrar a Gálvez por su imprescindible ayuda en la Revolución, colgando un retrato suyo en el lugar «donde se reúne el Congreso». Transcurridos más de dos siglos, la promesa seguía incumplida. Y nada pareció alterarse tras la difusión de la investigación de Olmedo Checa. Sin embargo, en marzo de 2013, gracias a un recordatorio de la información, publicado en el diario malagueño Sur, que insistía en el compromiso incumplido, Teresa Valcarce, una gallega de El Ferrol afincada en Washington D.C. y con doble nacionalidad, acabó conociendo el caso. Valcarce emprendió una inagotable misión personal que, finalmente, implicó a la Cámara de Representantes, al Senado y a los presidentes de España y Estados Unidos. Su incomparable y altruista esfuerzo logró focalizar gran atención mediática sobre el legado de Gálvez. Cabeceras como Los Angeles Times, The Washington Post o las principales cadenas de televisión norteamericanas prestaron atención a la conocida con el sobrenombre de The Lady of the Portrait, una inquieta señora que, apenas armada con una carpeta llena de papeles y documentos, abordaba en los pasillos del Capitolio, en los edificios senatoriales de Washington o en la embajada española a todos aquellos que pudieran ayudar a zanjar tal olvido.
Teresa Valcarce, recalcando que la bondad no está de moda, es una mujer esencialmente bondadosa, que destaca por su generosidad y entusiasmo. Sobre esos dos cimientos basó el logro de desempolvar un compromiso histórico y administrativo, convenciendo con constancia a diplomáticos, senadores o congresistas.
El cuadro de Bernardo de Gálvez, fruto del nocturno esfuerzo mediterráneo del pintor malagueño Carlos Monserrate, cuelga de las paredes de la Foreign Relations Committee Room del Senado norteamericano, sita en el Capitolio, desde el 9 de diciembre de 2014. Aquel día, Valcarce pudo explicar en su discurso de agradecimiento por qué se había implicado tan denodadamente y desde una posición —la de civil rasa— aparentemente sin influencia en una ciudad, Washington D.C., cuya principal industria es el poder, en tan singular hazaña: «Gracias a mi madre por todo su apoyo durante esta aventura. Y a mis tres preciosos hijos, Pablo, Lucas y Lucía. He hecho esto por ellos. Porque ellos representan el futuro y las de Gálvez son también sus raíces. Cuidaré para que Bernardo de Gálvez sea una inspiración que les ayude a que sus sueños se hagan realidad y para que luchen por lo que consideren que es justo y bueno. Dios bendiga a España y a los Estados Unidos de América».
El tour de force de Valcarce ayudó a reactivar una causa dormida: el nombramiento de Bernardo de Gálvez como Ciudadano Honorario de Estados Unidos. La concesión de la ciudadanía honoraria se remonta a la presidencia de John Fitzgerald Kennedy. En 1963, un anciano sir Winston Churchill fue el primer distinguido. Desde entonces, los Gobiernos norteamericanos, que deben aprobar la nominación en las dos cámaras, tanto en la de Representantes como en el Senado, solo han consensuado el nombramiento de ocho personalidades. A comienzos de 2014, el congresista por Florida, Jeff Miller, volvió a intentarlo con Bernardo de Gálvez y fue obteniendo, no sin dificultad y retrasos, el respaldo de republicanos y demócratas. Siete días después de la ceremonia del cuadro y tras un largo trámite legislativo en el que fue fundamental la implicación de norteamericanas como Molly Long de Fernández de Mesa o Nancy A. Fettterman, el presidente Barack Obama rubricó el nombramiento del militar español como Ciudadano Honorario estadounidense. Entonces, el diario Roll Call tituló: «2014 ha sido un buen año para Bernardo de Gálvez, sin duda, mejor que los dos siglos anteriores».
Este héroe real representa un escalón entre las limitaciones humanas y sus más altos ideales. Nuestras factorías de ficción procrean hoy heroicidades de videojuego, sin sangre en las venas ni contradicciones ni épocas. Gálvez fue un militar con alto sentido del pundonor y el deber, al servicio de una corona absolutista e ilustrada. Hoy su nombre forma parte de proyectos que ayudan a popularizar su figura. En Houston, los Granaderos y Damas de Gálvez están poniendo en marcha el proyecto operístico Gálvez of Galveztown: The unsung hero sings (El Héroe que no fue cantado, canta) y en las escuelas, gracias a proyectos como el encabezado por el periodista español Guillermo Fesser, muchos niños hispanos se yerguen al escuchar que hombres de su mismo origen vivieron y murieron para construir su nación: diversa, rica y llena de matices.